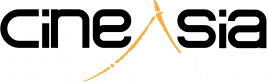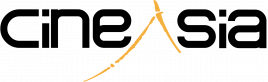Osamu Tezuka y Barbara: un manga pionero que aúna varios movimientos contraculturales
Antes mencionábamos a Osamu Tezuka a propósito de su Hi-no-Tori. Desde el principio tuvo muy claro que sus cómics podían ser un molde perfecto para luego pasarlos a animación. Así lo atestigua en la fundacional La nueva isla del tesoro/Shintakarajima (1947), con una composición de las páginas que parece el storyboard de un filme. Tezuka lo inventó (casi) todo en el campo animado: puso los engranajes para que el anime se tornara en producción industrial. Tal es así, que pensó que, si publicaba un episodio semanal en papel, por qué, no hacer lo mismo para la TV mediante series animadas que tomaran como modelo sus propios tebeos, apostando en un inicio por el público infantil. Así se formó la incipiente industria del anime, anclando una primera piedra en enero de 1963 cuando se emitió el primer episodio de Astroboy (que, a día de hoy sigue sin tener un largometraje en live-action).

Después de consolidar su fórmula semanal de manganime, decidió apartarse y salir de su zona de confort para desarrollar obras adultas que pretendían conquistar el corazón de aquellos lectores de ínfulas intelectuales que habían confraternizado con Mishima, Yasunari Kawabata o el propio Tanizaki. En Barbara (1973-74) se dejó atrapar por la vida bohemia que en aquel entonces llevaban muchos hijos de los nuevos ricos, planteando la historia de un escritor consolidado y una vagabunda alcoholizada que se aprovechara del novelista para subir de estrato social. Tezuka alteró la distribución de las páginas tal y como las había concebido en el manga shonen, interiorizó los primeros sustratos del gekiga (imágenes dramáticas) propuesto por autores como Yoshihiro Tatsumi y, en definitiva, mostró la carta oculta, su as en la manga (nunca mejor dicho): llegar a lectores que nunca, antes se habían planteado leer sus historietas.

El personaje principal de este manga pionero era un dandi que podría haber salido perfectamente de cualquier novela Taiyozoku (La estación del sol), aquel movimiento contracultural que abrazó la juventud de mediados de los 50 y que pretendía rebelarse contra las viejas tradiciones, adoptando como símbolo de rebeldía aquella música foránea que las Fuerzas de Ocupación habían importado y sonaba en los garitos para uso y disfrute de militares y personal de la administración norteamericana (el swing, el boogie-woogie, el mambo, el blues y el rhythm & blues, el foxtrot, el charlestón, el country…). Todo un movimiento liderado por el polémico intelectual Shintaro Ishihara, cuyas bases orgánicas declamó en una exitosa novela adaptada al cine.

Ese “juntaletras” que perfiló en Barbara, que duerme de día y escribe de noche en locales de alterne, podría ejemplificar esa vida bohemia, a pesar de que los teddy boys de Ishihara tampoco comulgaban con esa solitaria existencia individualista. Ese escritor que se esconde detrás de unas gafas de sol de pasta gruesa (típico en muchos otros cómics del autor) respondía a la llamada de la cultura kasutori, cuyo nombre hacía honor a las materias primas que se utilizaban para destilar el shochu, bebida primigenia de Kyushu que se puso muy de moda entre artistas e intelectuales de la época. El kasutori era una manera de vivir para muchos, entre la vulgaridad, el estar ebrio constantemente y la búsqueda del placer sexual. Con este devenir, se formaron muchas revistas literarias y sensacionalistas, que fueron objeto de censura.
Y también novelas, siendo Nikutai no Mon (1947) de Taijiro Tamura, que circuló de forma medio clandestina durante años, la que puso en alerta a las autoridades censoras de este movimiento efímero (este relato de sumisión sexual sería adaptado célebremente por Seijun Suzuki en el filme de 1964 conocido internacionalmente por Gate of Flesh). Muchos escritores, pensadores y dramaturgos solían apiñarse en pequeños clubes para divagar sobre sus obras y los tiempos que corrían, ver espectáculos de striptease, etc. Y es precisamente a la salida de uno de esos antros donde aparece Barbara cual ángel ebrio caído del cielo. Tezuka hizo una brillante descripción de esos ambientes sórdidos en esta obra maestra perenne del noveno arte. Y quién mejor que su retoño, Macoto Tezka, para llevar a buen puerto el cómic a imagen real. La adaptación podría resultar atemporal, si bien está muy bien contextualizada y las callejas del viejo Shinjuku asfixian a los prosaicos protagonistas, amparados por la fotografía de Christopher Doyle y las notas jazzísticas de la pianista Ichiko Hashimoto. Una traslación interesante que nos invita a viajar a una Tokio que nunca conoceremos.
Haruki Murakami: el blues melancólico del Tokio que se esfumó

En 1966 los Beatles llenan el mítico estadio Nippon Budokan y el ereki boom (boom por lo eléctrico) se consolida entre la juventud de la época. Haruki Murakami contaba con tan solo dieciocho añitos cuando vinieron por primera vez a tocar; aún era un menor, la mayoría de edad en aquel momento eran los 20. Cuando en 1986 anunció que su siguiente novela tomaba el título de una canción del cuarteto de Liverpool, Norwegian Wood (incluida en el álbum Rubber Soul, de 1965), poco se podría imaginar que su relato de estudiantes deprimidos se convertiría en un bestseller internacional. El filme fue dirigido por el realizador vietnamita Tran Anh Hung y nos llegó con el nombre de Tokio Blues, siguiendo el título propuesto por la editorial española porque se pensó que resultaría más atrayente, en vez del título de la canción.

Tanto la novela como el filme arrancan con la visión nostálgica de su protagonista rememorando los años universitarios en la agrietada sociedad japonesa de los años 60 mientras la canción suena de fondo. El sueño de enamorar a una muchacha que sufre un trastorno de personalidad es la base para desplegar ese añorado recuerdo de una Tokio que el autor vivió en sus carnes, tal vez distanciándose de los enfrentamientos y manifestaciones más violentas, pero que evoca como momento glorioso para los grandes cambios que transformarían, no solo la ciudad, sino también la sociedad japonesa. El Toru Watanabe que en la novela se vuelve más cercano a la imagen que muchos tenemos imaginada del Murakami real, en la película se vuelve más distante y adopta un comportamiento más derrotista. Por cierto, no sería la última vez que Murakami emplea un tema de los Beatles: Drive my Car (incluida en el mismo álbum), las vivencias de un peculiar actor que ensaya sus obras en un Saab 900 amarillo mientras le confiesa a su chófer toda clase de secretos pecaminosos (el relato está incluido en el recopilatorio Hombres sin mujeres y justo se acaba de presentar su versión cinematografía a cargo de Ryusuke Hashiguchi).

Siguiendo con esa Tokio que ya no existe, ese hedonismo que se intuye en Tokio Blues era un espejismo ante las grandes turbas urbanas propiciadas por los zengakuren (movimientos de extrema izquierda estudiantil). El impulso de una nueva ola cinematográfica que partía de cero, que construía sus discursos fílmicos con la realidad del momento, puro cinema verité, y que no tomaba prestado ningún material literario ajeno. Con excepciones, claro está. Nagisa Oshima se aventuró con La presa (1961) de Kenzaburo Oe, donde cuestionaba el concepto de “raza” en pleno contexto bélico: un piloto negro es abatido en combate y su aparato cae justo al lado de una pequeña villa montañosa; allí será encerrado en un viejo granero y será objeto de estudio por parte de los aldeanos. En 1967 también firmaría el manga Ninja Bugeicho de Sanpei Shirato viñeta a viñeta, demostrando así la cadencia y secuenciación cinematográfica del manga, una obra que en papel se erigiría además como referente para los revolucionarios y agitados universitarios tokiotas. Al final, esas sublevaciones quedaron mitigadas o se evaporaron, y ni el amor triunfó. Solo el recuerdo distorsionado de una época que se antoja agridulce para los que la experimentaron, como apunta Murakami en su novela más mainstream.
Un reportaje de Eduard Terrades Vicens