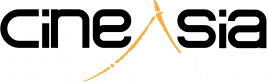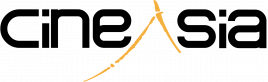Hacía dos décadas que Nobuhiro Suwa no realizaba una película en Japón. Veinte años de exilio voluntario en Francia, a la cual llegó sin saber el idioma pero cuyo sistema de subvenciones al cine, “que apoya a los directores” (Suwa dixit), le hizo quedarse y le ha permitido desarrollar su carrera con la libertad deseada. De hecho, su cine ya era “francés” antes de irse a Francia, como se vio en esa especie de remake autoconsciente de Hiroshima mon amour que era H Story (2001). Aunque podríamos ampliar las conexiones con todo el cine de la “modernidad” europea, y relacionar Un couple parfait (2005) con Te querré siempre de Rossellini (la descomposición de la pareja y tal…).

En El teléfono del viento, Suwa se mantiene fiel a los postulados estéticos que le han valido la adopción y granjeado elogios en festivales internacionales. Y a su vez, la película destila japonesidad por todos sus costados debido a esos mismos planteamientos fílmicos, basados en un acercamiento a lo real que consigue evocar la personalidad propia de los lugares y las gentes situados ante la cámara.
Del mismo modo, la historia que nos cuenta apela tanto a nipones como a una audiencia universal. La protagonista es Haru, una joven de diecisiete años que perdió a sus padres y hermano a causa del tsunami que fustigó la costa este de Japón ocho años atrás, y que dejó, nos recuerdan al inicio del film, 15.897 muertos y 2.532 desaparecidos. Ahora Haru vive con su tía en Hiroshima, lejos del lugar del desastre, pero sigue arrastrando una pesadumbre que la impulsará a emprender un viaje, iniciático y catártico, para reencontrar su hogar y, con suerte, una cierta paz. Por el camino (de 1.300 kilómetros hacia el norte), se relacionará con una serie de personas variopintas, pero unidas por haber sufrido algún tipo de pérdida (una muerte, un abandono, un secuestro administrativo) y por la voluntad de ayudar a Haru en su empeño o, al menos, de mostrarle afecto.
La catástrofe como metáfora
Aunque el punto de partida sea la catástrofe de 2011, ese no es el “tema” del film, sino el medio para hablar del vacío que deja alguien que ya no está y de la solidaridad y la empatía entre individuos que nos ayudan a salir adelante. Aún así, inevitablemente, la película documenta las consecuencias de aquella tragedia: vemos a Haru caminar entre las verdaderas ruinas de la ciudad de Otsuchi (como el niño protagonista de Alemania, año cero de Rossellini, si se me permite el vínculo fácil). Suwa era en un principio reacio a emplear la zona como material fílmico: “Mucha gente a mi alrededor fue tras el desastre para filmar o fotografiar la destrucción y algunos lo usaron para películas, pero yo decidí no ir. No creo que esté mal ir, pero me preguntaba si tenía sentido ”, explica. Sin embargo, terminó por convencerse de que era necesario retratar aquella herida, ya que la reconstrucción de los edificios terminaría por borrarla, quedando oculta en los sentimientos maltrechos de los habitantes.

Lo particular de esta road movie nada turística, de estructura ligera, casi episódica, es que parece construirse sobre la marcha. En parte es así. Suwa acostumbra a trabajar sus escenas a partir de la improvisación con los actores. Los diálogos no se escriben y los movimientos en la escena dependen de la voluntad del intérprete, al cual se filma en planos de larga duración, apenas editados, que le dan el espacio expresivo suficiente. Así, cada momento se dilata y discurre pacientemente en pos de los sentimientos más hondos del personaje/actor. Conectar con el ritmo de esta película significa acabar impregnado de la emotividad latente en cada uno de los encuentros de Haru, del dolor y también de la esperanza que transmiten, porque El teléfono del viento es una película optimista.
Mención especial, a este respecto, merece la actriz Serena Motola. Su particular rostro, fruto de un origen japonés e italoamericano, arrastra a lo largo del film una expresión taciturna –con destellos de alegría y de rabia– que lo dice todo, sin recurrir apenas a las palabras, cosa que le ha valido el reconocimiento de la prestigiosa revista Kinema Jumpo. Su espontaneidad compite formidablemente con las tablas de veteranos como Tomokazu Miura (Always, Outrage) y Hidetoshi Nishijima (Dolls, El cocinero de los últimos deseos), aquí en papeles secundarios.

Cabe destacar también la música compuesta por Hiroko Sebu, que se introduce en tan solo cinco ocasiones a lo largo del film, marcando sus momentos clave. Etérea y evocadora, contrasta con el estilo naturalista del resto de la obra, aportándole un complemento de ensoñación o trascendencia que nos devuelve a la ficción y al idealismo, donde las cosas es más fácil que salgan bien.
Por Jordi Codó Martínez