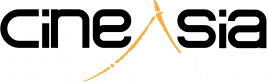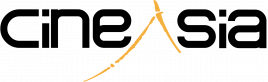Divisa Home Vídeo propone reencontrarnos con el Imamura consagrado, esa etapa del desaparecido cineasta en la que sus obras adquirieron una madurez artística absoluta, condicionada por la ovación unánime que recibía por allí donde se proyectaban. Precisamente, una buena prueba de ello es La Balada de Narayama (1983), que ganó la Palma de Oro en el lejano Cannes del 83. Este filme nos muestra la secularización de una aldea al pie de una sagrada montaña, y cuya tradición (que divide a los escasos pueblerinos que habitan en el enclave natural) dicta que cuando los ancianos cumplen su septuagenario aniversario, sus hijos deben abandonarlos en la cima del monte Narayama. Una alegoría fantástica amparada pos las leyes del Shintoismo, y que se basa en una novela del desconocido Shichirô Fukazawa (previamente adaptada por Keisuke Kinoshita en 1958). Lo que destaca por encima de este sorprendente y original relato de tradiciones arcaicas, es la manera en cómo Imamura retrata a esta comunidad rural, siempre desde un punto de vista antropológico (estudio que en anterioridad ya había puesto en práctica en una serie de documentales de diversa índole temática). Así, la recreación del Japón rural de mediados del siglo XIX casa a la perfección con el instinto antropológico del realizador, no solamente mostrando las formas y comportamientos jerarquizados de esas comunidades campestres que vivían aisladas del mundo exterior, sino también en su afán por describir fidedignamente el hábitat natural en el que se ubica la trama, recreando con precisión los ciclos naturales de las cuatro estaciones y las distintas especies animales que rodean la zona. Una introspección meditadamente vanguardista, ya que en su obsesión por recrearse en esas actitudes primarias vuelve a mostrar esas necesidades fisiológicas, que se traducen en prácticas sexuales poco ortodoxas a consecuencia del limitado número de habitantes que residen en el territorio. Todo ello acompañado por montajes en paralelo de distintas copulaciones entre distintas especies animales que, a modo de documental al más puro estilo Félix Rodríguez de la Fuente , resultan cuanto menos curiosas. He aquí la mayor diferencia entre el filme de Kinoshita (lento, teatralizado hasta la saciedad y muy academicista) y esta actitud modernista de Imamura ante una historia profusamente clasicista.
Otro de los impactos del filme (imborrable entre los espectadores de la época) es la escena en la que la abuela Orin (Sumiko Sakamoto) decide quitarse sin anestesia algunos dientes para que sea considerara una onibaba, es decir, una especie de demonio femenino (elusión a la mujer demonio de 33 dientes) muy popular en folklore fantástico nipón. De este modo su hijo (Ken Ogata) no tendrá más remedio que acompañarla a Narayama, antes de que se convierta (según las leyendas) en un ser maligno que traiga infortunios a la familia. Pero sin duda alguna hay una escena mucho más impactante desde el punto de vista moral: mientras un campesino está cultivando un campo de arroz, se encuentra en los márgenes del mismo a un bebé moribundo, al que han rechazado por bastardo.
Narayama Bushikô / 楢山節考 (1983) es una obra maestra sin precedentes, en la que la religión shintô cobra todo su protagonismo en un par de escenas determinantes: la primera es la que revela el secreto de la muerte del marido de Orin, asesinado por su hijo, y que en un momento crucial se manifiesta a través de la furia de un árbol que sucumbe al viento otoñal; y la otra secuencia (que debió inspirar a Apitchatpong Weerasethakul para su Tropical Malady) es la que transcurre en el clímax final, siendo el máximo protagonista la montaña en sí misma, un kami más que espera la ofrenda dispensada por los aldeanos como recompensa por las buenas cosechas que les brinda año tras año
La madre naturaleza es entendida como el ser superior alrededor de la cual se juntan todos los kami, y esa sabiduría adquirida por una persona mayor es la que parece ansiar ese lugar sagrado que es Narayama, aguardando un misticismo naturalista, poético y animista (descifrándose así la verdadera naturaleza de la religión nuclear del archipiélago japonés). Una interpretación extensible a otros filmes de profunda carga religiosa, como por ejemplo La Princesa Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997) o El Bosque de Luto (Naomi Kawase, 2007), pero que Imamura ya se atrevió a desgranar en esta película tan personal, partiendo siempre de las interpretaciones que pueden extraerse del texto original. Eso sí, el realizador decide revelar esa existencia pasada de padres a hijos de una forma tétrica. Y es que el final del filme, a pesar del lirismo que evoca esa intensa nevada (y que el protagonista le despierta una extraña paz interior con la expresión yuki ga futta / 雪 が 降った / la nieve está cayendo, mientras mira a su madre moribunda y acepta su destino), no deja de dejarnos un mal sabor de boca, y más cuando lo macabro se manifiesta explícitamente en tanto que la montaña ha ido acumulando miles de cadáveres ostensiblemente visibles.
Un viaje pues a los secretos de una comunidad marcada por unas tradiciones demasiado arraigadas, y que conlleva dilemas morales difícilmente digeribles si no es a través del culteranismo autóctono.
 Otro periplo por el pasado relativamente reciente se describe en Lluvia Negra (1989), un alegato contra la energía atómica, una muestra contemplativa del mal perpetrado en Hiroshima y Nagasaki, y que a pesar de adaptar parcialmente una obra capitular y autobiográfica de la literatura japonesa (del cronista Masuji Ibuse), resulta indispensable su visionado para conocer a fondo los horrores perpetrados al final de
Otro periplo por el pasado relativamente reciente se describe en Lluvia Negra (1989), un alegato contra la energía atómica, una muestra contemplativa del mal perpetrado en Hiroshima y Nagasaki, y que a pesar de adaptar parcialmente una obra capitular y autobiográfica de la literatura japonesa (del cronista Masuji Ibuse), resulta indispensable su visionado para conocer a fondo los horrores perpetrados al final de Si algo destaca en este viaje desgarrador por uno de los pasajes más tristes del país del sol naciente, es la vocación de Imamura para dotar de mayor oscuridad a unos hechos históricos que determinaron el fin del imperio usando el blanco y negro en su fotografía. El filme pues se tiñe de gris, igual que esa bruna lluvia que inunda cada rincón en el cual ese gran nubarrón radioactivo hace acto de presencia. Ciertamente, el impacto que produce no sería el mismo si la película hubiera sido rodada en color; hubiera perdido ese tono de denuncia parecido al de La Lista de Schindler (Steven Spielverg, 1993). Imamura no sólo denuncia la perpetua pasividad con la que los americanos actuaron en su momento ante los lanzamientos de las dos bombas atómicas, sino que recorre los callejones como si fuera un periodista de guerra para recrear los horrores de una forma muy realista. Pura inspiración neorrealista que nos recuerda a las impactantes imágenes que se recogían en la introducción de Hiroshima Mon Amour (1959) de Alain Resnais.
Nos encontramos pues ante dos largometrajes básicos para conocer el devenir de la industria cinematográfica japonesa en los años 80, una década marcada por una profunda crisis creativa que se alargó hasta bien entrados los años 90. Imamura quiso romper con esa mediocridad ofreciendo dos propuestas muy equidistantes entre sí, pero que suponen dos de las mejores películas japonesas de esos tres lustros (1980~1995) en los que el cine nipón no supo cómo afrontar nuevos planteamientos artísticos. El director de Zegen (otra de las inéditas de esa etapa de madurez personal) confirmó así su pasión por el Séptimo Arte, un medio expresivo con el que difundió parte de sus preocupaciones antropológicas, siempre desde un prisma vanguardista, comprensible y testimonial.
Eduard Terrades Vicens