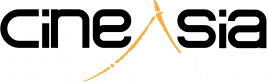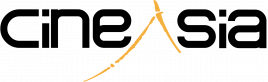Ficha Técnica: Año: 1992. Director: Ang Lee. País: Taiwán. Género: Drama. Con: Sihung Lung, Lai Wang, Wang Ye-tong, Deb Zinder, Fanny De Luz, Haan Lee.
Ficha Técnica: Año: 1992. Director: Ang Lee. País: Taiwán. Género: Drama. Con: Sihung Lung, Lai Wang, Wang Ye-tong, Deb Zinder, Fanny De Luz, Haan Lee.
Una película en la que chocan dos culturas tan distintas no podía abrirse de otra manera, ni empezar en mejor escenario: Chu, un reputado maestro de “tai chi” retirado, conviviendo con la esposa de su hijo Alex en un espacio lo suficientemente amplio como para que la libertad de movimientos no sea motivo de irritabilidad para ninguno de los dos. Pero ya se sabe que los hermetismos culturales marcan distancias. Después de observar como el silencio hace crispar los nervios de ambos protagonistas, entendemos hasta qué punto será difícil que se dé cierta armonía en esa familia mestiza. Por si fuera poco, Alex y su mujer tienen un hijo pequeño que se ha adaptado a las costumbres de ambas culturas de forma natural, a pesar de que su corazón termina siempre decantándose por el folklore y la cultura pop de Estados Unidos; una actitud que su abuelo intuye y que se empeña en corregir.
Una vez presentados los personajes principales, a continuación se empieza a describir la rutina diaria de Chu, desde la propia perspectiva de inmigrante de su realizador. Es en este punto donde encontramos los momentos más lúdicos de la película: Chu enseñando “tai chi” de forma esporádica en un centro cívico; la relación que mantiene con otros paisanos de su misma nacionalidad (sobre todo con una mujer china de su misma edad experta en la elaboración de empanadillas gyoza y con la que empieza a intimar); el visionado de cintas mediocres procedentes de Hong Kong y Taiwán; su filosofía vinculada al arte que profesa, etc. Acciones banales que sirven para definir a un personaje que no busca en absoluto su plena integración en el nuevo país que le ha tocado vivir por imposición, y que pone de manifiesto la compleja situación que viven las personas de la tercera edad de la comunidad china en Estados Unidos. Hasta aquí podría entenderse como la típica producción dramática que busca el entendimiento entre pueblos diferentes, de la misma manera que un año más tarde Wayne Wang expondría en la, algo sobrevalorada, El Club de la Buena Estrella (1993). Más alejado de esta banalidad, pues la complejidad de la trama evoluciona de tal forma que la noche en que Chu se pierde mientras pasea por el barrio, se rompe la aparente unidad familiar, formándose un clima de violencia que nunca imaginaríamos que se daría: Alex culpa a su mujer, destruye la cocina, se emborracha y huye de casa; una actitud que evidencia el estrés que padecía este personaje, dividido entre el amor paternal y la gratitud que debe manifestarle a su esposa por la crisis que está atravesando su matrimonio. Lee aprovecha esta larga secuencia para desenmascarar el tema central del filme: el amor paternal por encima de cualquier concepto material o sentimental, un tema con el que se llega a obsesionar. Eso provoca que la película se tuerza hacia un drama familiar mal resuelto, sobre todo cuando Chu decide abandonar la vivienda y ganarse el pan que come en un restaurante de mala muerte del Chinatown de Nueva York. Aunque su hijo acuda en su ayuda (momento que es aprovechado para insertar una emotiva escena en la que padre e hijo exteriorizan sus sentimientos), no resulta convincente ese sentimiento de culpa que sienten ambos personajes al reencontrarse y que ha sido el detonante de la crisis familiar.
 Al final, el equilibrio de fuerzas será el resultado de un aprendizaje compartido. De hecho, no deja de ser el objetivo de la variante de “tai chi” que enseña el sabio Chu (interpretado por el desaparecido Sihung Lung, un grandísimo actor que bajo las órdenes de Lee sacó a relucir sus mejores interpretaciones): si la figura paterna sostiene toda la trama, el “tai chi” ayuda a equilibrar las actitudes antagónicas entre padre e hijo. Un choque de egos que debe equilibrarse, igual que el equilibrio de energías que se da entre el yin y el yang. Y si Lee nos quiere advertir de este respeto supremo que hay que tener hacia todo progenitor, el espectador debe ser consecuente con lo que está viendo en pantalla, y por muy clásica que pueda resultar esta visión jerárquica familiar, no deja de ser la esencia de una trama que definió el estilo y discurso precoz de su director.
Al final, el equilibrio de fuerzas será el resultado de un aprendizaje compartido. De hecho, no deja de ser el objetivo de la variante de “tai chi” que enseña el sabio Chu (interpretado por el desaparecido Sihung Lung, un grandísimo actor que bajo las órdenes de Lee sacó a relucir sus mejores interpretaciones): si la figura paterna sostiene toda la trama, el “tai chi” ayuda a equilibrar las actitudes antagónicas entre padre e hijo. Un choque de egos que debe equilibrarse, igual que el equilibrio de energías que se da entre el yin y el yang. Y si Lee nos quiere advertir de este respeto supremo que hay que tener hacia todo progenitor, el espectador debe ser consecuente con lo que está viendo en pantalla, y por muy clásica que pueda resultar esta visión jerárquica familiar, no deja de ser la esencia de una trama que definió el estilo y discurso precoz de su director.
Aunque técnicamente sea su segunda labor detrás de las cámaras, Pushing Hands funciona como ópera prima en todos los niveles: es sincera y honesta con sus planteamientos, los actores (la mayoría desconocidos) se adscriben al registro que se les pide interpretar de forma natural, las localizaciones son verosímiles dentro de su contexto y la cámara se mueve por ellas como pez en el agua, como si el realizador hubiera vivido en esa zona que filma toda su vida. Así pues, el único problema es la coherencia final del tema expuesto, pues nunca termina de definirse qué grado de culpabilidad (o complicidad) asumen los dos protagonistas ante la situación a la que han llegado, heridos y decepcionados por sus actitudes. En todo caso, poco importa viendo la resolución final a ritmo de “tai chi”, lo que permite quedarnos con la imagen más dulce de este viejo maestro de artes marciales pequinés.
Eduard Terrades Vicens